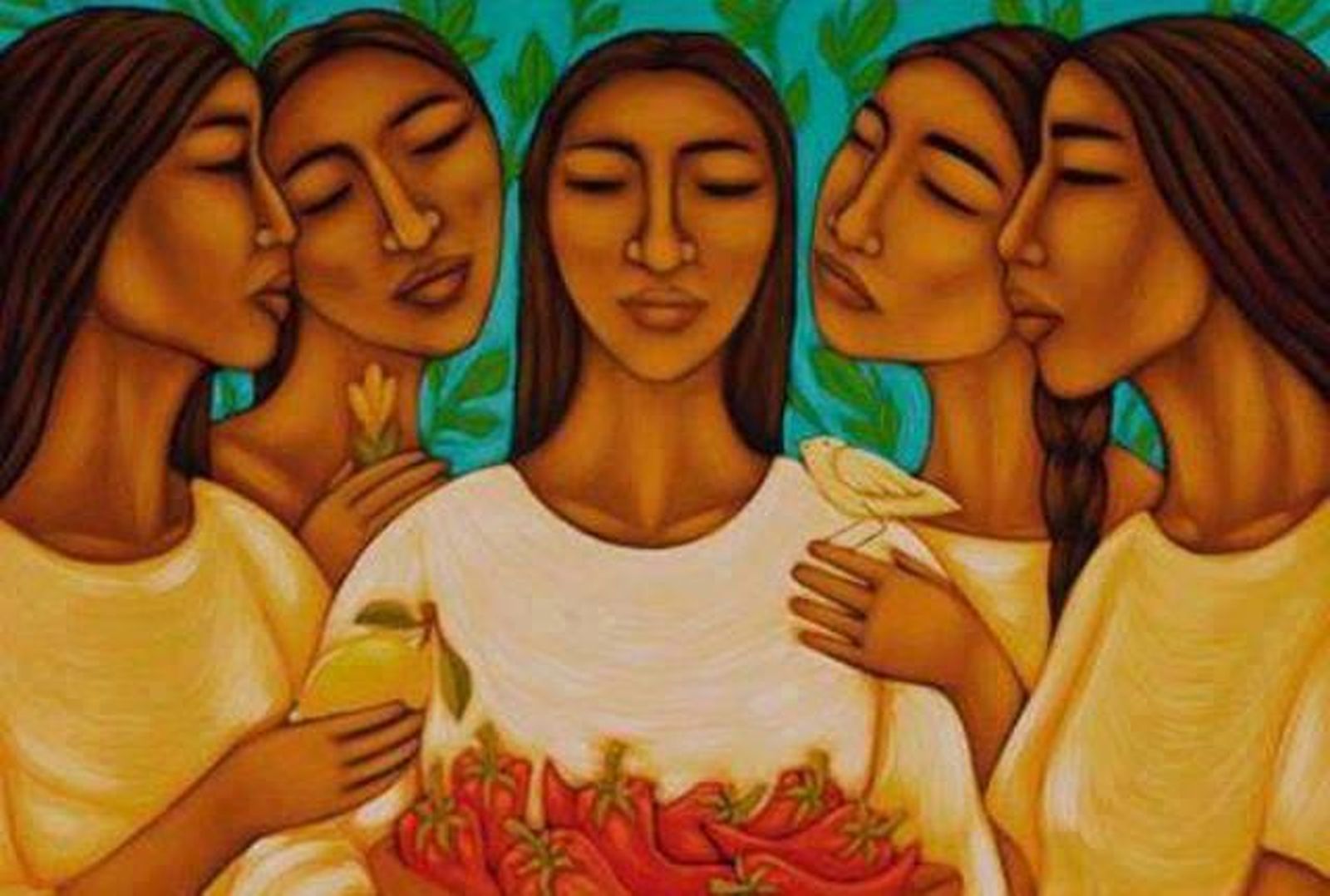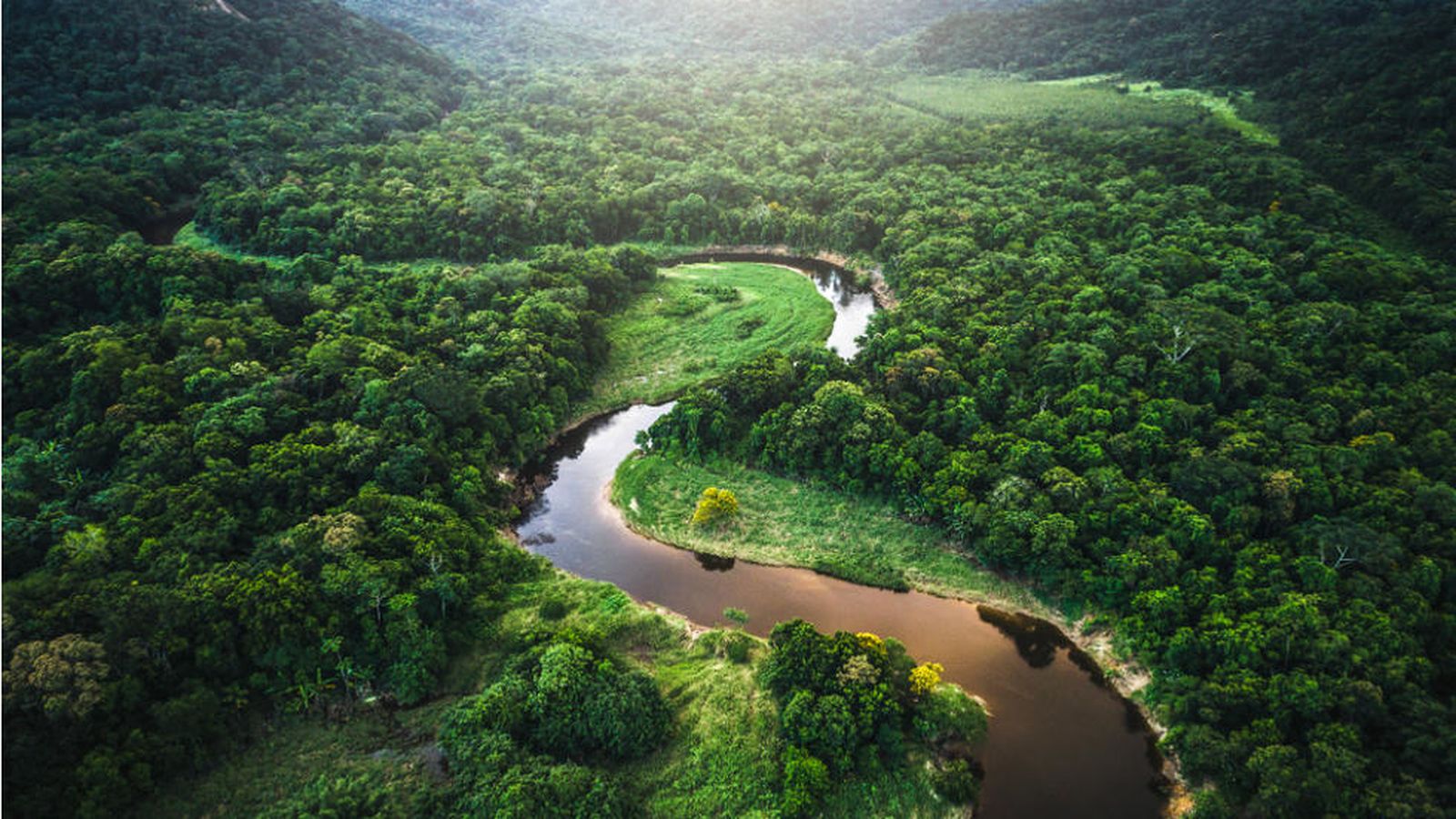Fue muy difícil para los primeros cristianos, que conocían y sufrían a los sacerdotes del templo de Jerusalén, llamar a Cristo sacerdote. Es que Cristo es Jesús y en él no se veían los rasgos del antiguo sacerdocio...
Aun así, los cristianos fueron también comprendiendo que lo que los viejos sacerdotes querían sin lograr era lo que Jesús alcanzaba con su simple humanidad, y humanidad sin añadidos sacros.
Toda mujer y todo varón si son realmente humanos, esto es si se donan en el amor, son sacerdocio de Cristo y Cristo continúa en ellos y ellas lo que empezó en Jesús.
Desafortunadamente, la belleza del sacerdocio de Cristo y su alcance se fue reduciendo desde muy temprano en la historia de la Iglesia y llegó a ser mutilado y a perder su posibilidad.
Cuando las mujeres hablan del sacerdocio se piensa a menudo que están reclamando poder y cuesta caer en la cuenta de que lo que quieren es vivir su propio ser, su humanidad.
El sacerdocio, que no es prerrogativa de ningún sexo, que es llanamente Cristo en nuestra carne, no es un reclamo de poder de nadie, es siempre expresión de lo que somos y lo que nos hace hombres y mujeres, humanidad donada. Y la experiencia nos dice que esta humanidad donada se realiza de modo especial en la mujer, que concibe vida, que la gesta, que la lucha, que la acompaña, que no la deja morir.
Se trata de entender el sacerdocio de Cristo desde la humanidad de Jesús y la de todos los que con él donan su propia vida y especialmente la mujer que es fuente de vida: el sacerdocio tiene en ellas la oportunidad de salir definitivamente del templo, como lo quiso Jesús, y hacer la experiencia de Dios desde el propio cuerpo, en lo cotidiano, en la relación.