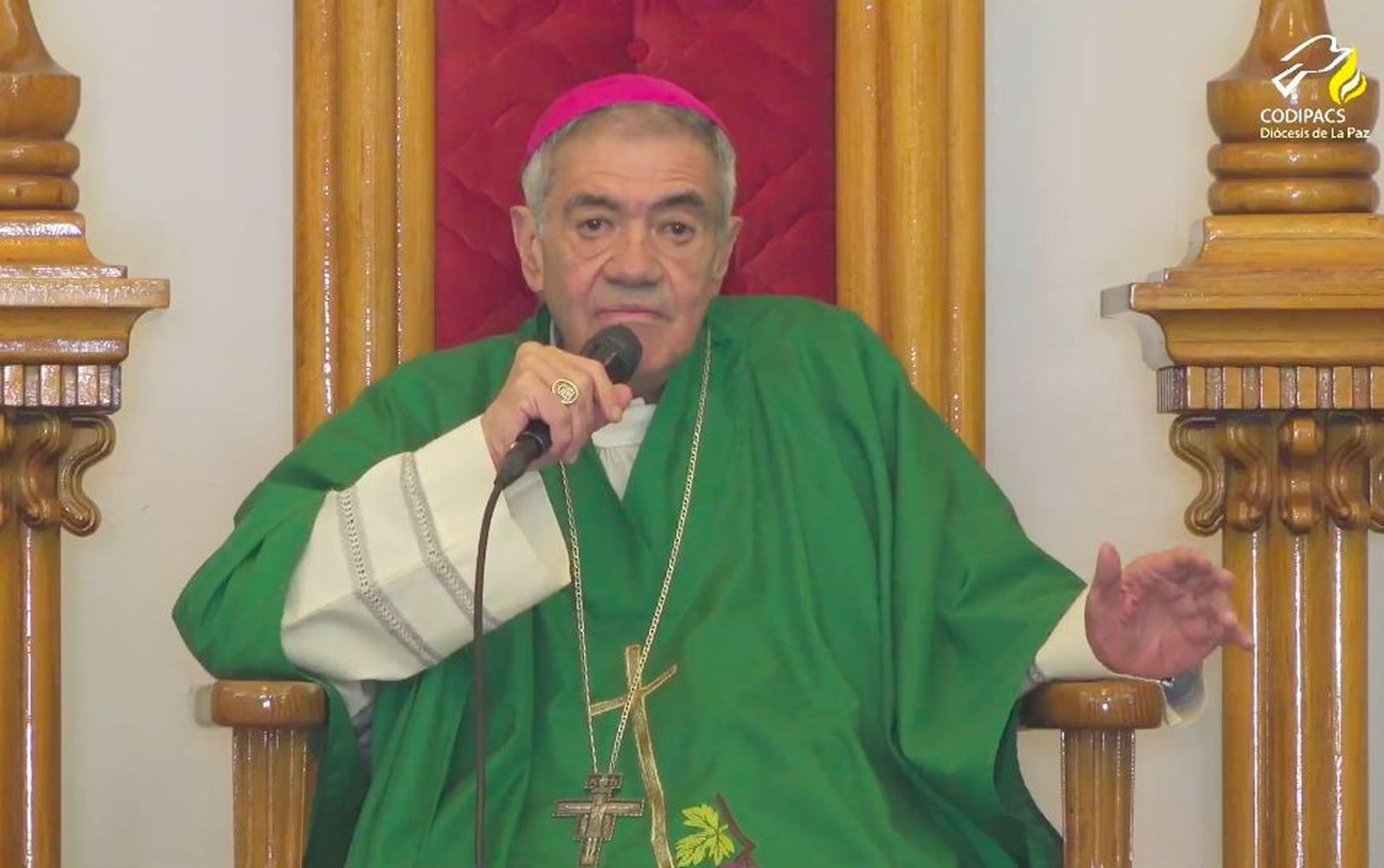Un muchacho, con cara de no ser de por aquí y mal trajeado, estaba vendiendo unos limones en la plaza. El pobre no tenía éxito, la gente no estaba interesada en su producto; los que respondían a su oferta le decían, muchos sin mirarlo, que no, que no necesitaban frutas; y no se daban cuenta de lo mucho que él precisaba la escasa suma que pedía a cambio para comer algo y tal vez para seguir su viaje.
Fue en esas que un hombre con cara de revólver, sintiéndose dueño y ángel custodio del pueblo, se le acercó y le preguntó que quién le había dado permiso de vender las frutas, que de dónde venía, que cuándo se iba; de las preguntas pasó luego a los regaños, que lo que hacía era ilegal, que sobraban limones en las verdulerías, que seguramente estaba haciendo daños, que nada tenía que hacer por ahí, que se tenía que ir de aquí.
Se despachó después, a gritos, con una amenaza violenta: “usted lo que necesita es que le vaciemos una indumil”; en esas, para salvación del muchacho que ya no sabía qué hacer y qué responder, sonaron las campanas, el último toque antes de la misa, y el-cara-de-revolver se quitó el sombrero y se entró al templo.
El-cara-de-revolver que se quitó el sombrero para entrar al templo, me hace pensar en Jacob, el de la Biblia, el patriarca, también violento y devoto