El drama silenciado del celibato sacerdotal: pastores solos, Iglesia herida
Celibato obligatorio: cuando la Iglesia sacrifica a sus propios pastores. El celibato, presentado oficialmente como carisma, es para la mayoría de los sacerdotes una exigencia impuesta, que les obliga a enfrentarse día tras día a la ausencia de afecto, compañía y proyecto compartido

Bajo la superficie de la vida parroquial rutinaria, tras el altar y las sacristías, arde en muchos sacerdotes católicos un dolor sordo, antiguo y a menudo inconfesable. Es la consecuencia amarga del celibato obligatorio, una ley eclesial que ha obligado durante siglos a millones de curas a vivir sin amor de pareja, sin compartir la vida con hijos propios, en una soledad que va más allá del silencio y se transforma, con frecuencia, en cruz sin redención.
El celibato, presentado oficialmente como carisma, es para la mayoría de los sacerdotes una exigencia impuesta, que les obliga a enfrentarse día tras día a la ausencia de afecto, compañía y proyecto compartido. Algunos intentan sublimar los instintos—el sexual y el de paternidad—por medio de un espiritualismo desencarnado: “Si pecas, es que no eres suficientemente bueno o que no rezas lo suficiente”.
Esta presión los aboca con frecuencia a enfermedades psíquicas o emocionales: depresiones, crisis de fe, alienación existencial. Es la trampa del falso misticismo, la promesa de pureza que termina, en el mejor de los casos, en exilios interiores, y en el peor, en la autoaniquilación vital.

Una gran parte de los curas (¿la mayoría?) arrastran como pueden el celibato, con problemas de conciencia entre el ser y el deber ser, entre la predicación del amor y la imposibilidad de vivirlo en carne propia. A la soledad, se añade la erosión del prestigio social y de la autoridad moral por la plaga infausta de los abusos de menores. Por eso, muchos practican asiduamente la masturbación; otros mantienen relaciones consentidas homosexuales o heterosexuales y vicios inconfesados (pornografía, drogas); otros se bajan a los infiernos de los abusos de menores, y casi todos intentan ahogar sus frustraciones sexuales en la búsqueda del poder en un carrerismo sin fin.
El sacerdote diocesano del siglo XXI no es el monje recogido en clausura, sino un hombre en medio del mundo; acompaña familias, atiende enfermos, consuela dolientes, enseña a niños y escucha a adolescentes. Pero, tras la puerta de la sacristía, suele encontrarse solo con sus pensamientos, la ausencia de afectos y un silencio que no siempre es oración, muchas veces es vacío.
La sociedad es implacable con las heridas causadas por el clero en sus pequeños, mucho más de lo que lo es ante los conocidos “pecados de la carne” de sacerdotes con adultos, o esos amores ocultos disfrazados de amas de llaves.
Pero el drama es más hondo todavía. El modelo de formación en los seminarios sigue apostando por el más puro individualismo: se forma al cura como “solitario existencial”, mientras el Evangelio enviaba a los discípulos de dos en dos a anunciar el Reino. Los equipos presbiterales han fracasado, la fraternidad sacerdotal es una excepción y no la regla. En muchos casos, los sacerdotes son compañeros, pero no hermanos ni amigos. La crisis sacerdotal es, en el fondo, la crisis de un sistema eclesial que sacrifica y victimiza a sus propios pastores.

El mayor déficit del sacerdote contemporáneo es quizás la imposibilidad de compartir su vida—y el amor que predica para todos—con una compañera de camino, madre de sus hijos. Esa carencia básica engendra una soledad radical que, demasiado a menudo, desemboca en frustración, desánimo, tristeza profunda y hasta suicidio. Como el de Matteo Balzano, un joven sacerdote italiano que se quitó la vida el pasado mes de julio a sus 35 años.
La situación de tan profunda soledad y ruptura existencial se suele camuflar y ocultar. No se habla ni entre los propios compañeros: “No vayan a pensar que flaquea mi vida de oración o mi vocación”, explica un cura joven. Por eso, la muerte autoinfligida de sacerdotes es un grito sordo contra un sistema inhumano, no sólo un “fracaso personal” o síntoma de débil resiliencia.
¿La idolatría del celibato como sacrificio heroico sirve a la institución? Es evidente que ahorra problemas (sobre todo económicos), impresiona a los fieles y refuerza el control de la institución sobre el clero. Así lo explicaba Lewis A. Coser en ‘Las instituciones voraces’: “Cuanto menos apegos auténticos fuera del aparato, más dependencia de dentro”. Sin embargo, la exigencia no es ni evangélica ni esencial. En otras Iglesias católicas orientales, los curas pueden casarse. Es, por tanto, una imposición tardía que sólo ha generado dobles vidas, hipocresía y autodestrucción.
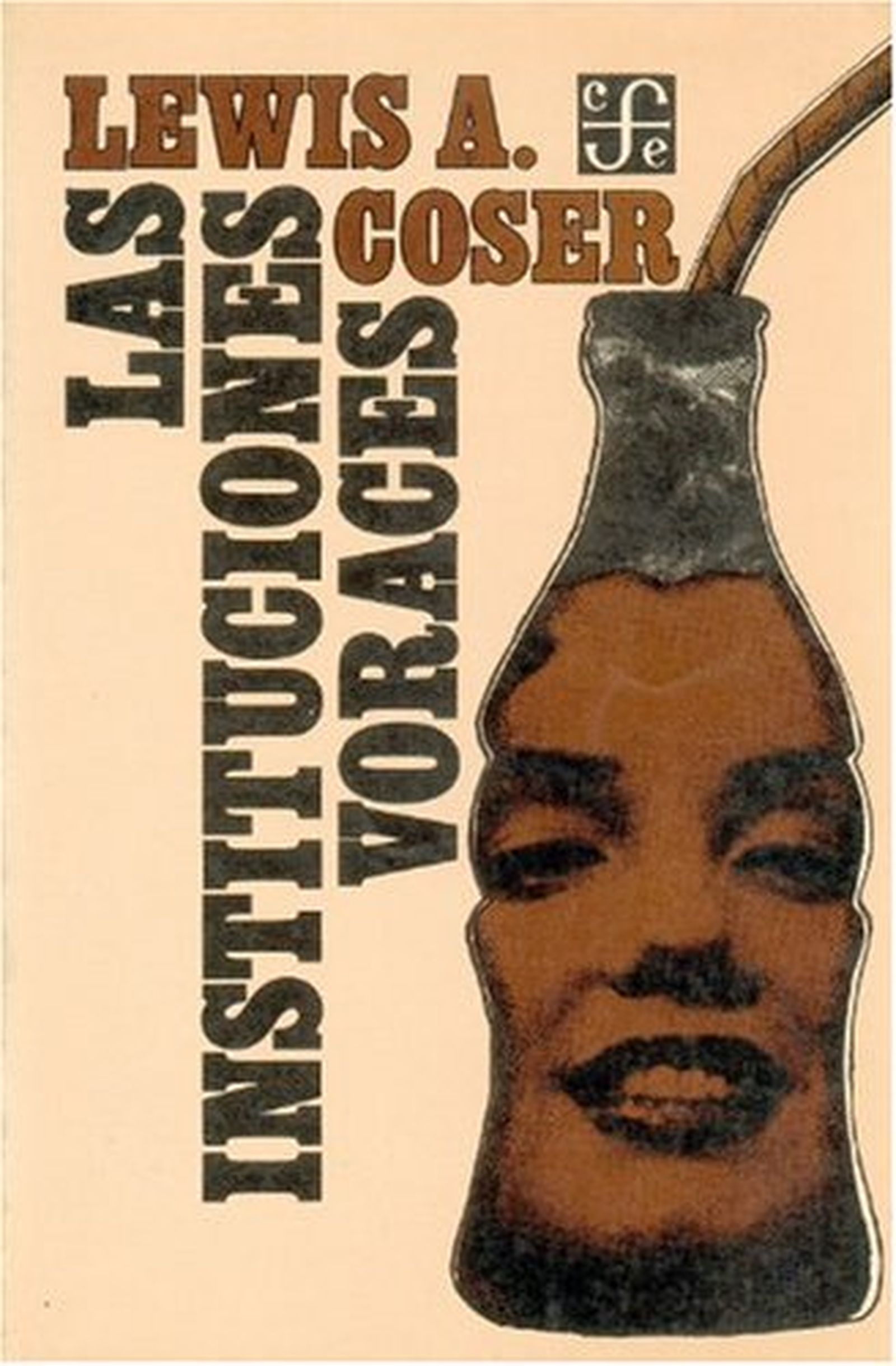
Se forma y se quiere un cura ante todo funcionario de lo sagrado, administrador de sacramentos, pastor entregado al cien por cien al pueblo de Dios. Pero, ¿se le permite ser sacramento de humanidad, hermano, samaritano que se conmueve de las heridas ajenas, porque ha experimentado las propias? La sobrecarga “mística”—ser santo sin flaquear, ser cercano sin amar, ser fuerte sin quebrarse—lo destroza por dentro, hasta que termina siendo marioneta de estructuras que no entienden de carne ni de lágrimas.
El celibato puede ser vivido como don (y también hay algunos curas que así lo viven), pero para otros muchos se convierte, con el paso de los años, en una cruz. El riesgo es que el mandato eclesial acabe desgastando a quien debía ser guía y testigo del amor. El sufrimiento soterrado busca salidas: algunos clérigos caen en la frustración, otros en la doble vida –amores ocultos, relaciones clandestinas, hijos no reconocidos—, y no faltan quienes terminan por abandonar el ministerio o, en los peores casos, se extravían en comportamientos autodestructivos. La soledad, no elegida sino impuesta, se instala entonces como falta de sentido, resentimiento o hundimiento moral.
Lo confiesa con rotundidad el sacerdote conservador Francisco Javier Bronchalo en ‘Religion en libertad’: “Hay un problema estructural dentro de la Iglesia con sacerdotes con rasgos de personalidad fuertemente narcisista y que tienen atracción al mismo sexo. En ocasiones copan puestos de poder en las diócesis y órdenes y se organizan en lobbies que se tapan entre ellos. Es muy grave. No son casos aislados. Es un patrón”. Y pide que los obispos limpien sus diócesis de curas gays: “Tiren del hilo y que caiga quien tenga que caer”.

Es verdad que existen casos (más de los que se reconocen públicamente) de ministros que buscan sublimar sus instintos –el sexual, tan natural y poderoso, y el de la necesidad de afecto, intimidad y pertenencia– entregando su vida al servicio, al arte, a la acción pastoral constante. Pero la “sublimación” no obra milagros más allá de los límites humanos. En las largas noches de soledad, la falta de un abrazo, una palabra buena o un simple contacto humano pesa como una losa. Los sacerdotes se refugian en su vocación, en el estudio, en el activismo parroquial… pero rara vez se habla del precio emocional que pagan.
La solución no está en más rezos aislados, ni en un ejército de psicólogos tapando las grietas. Hay que romper el clericalismo de raíz, dejar de idolatrar el sufrimiento, volver a la comunidad, a la corresponsabilidad laical, a la amistad y al acompañamiento real.
Hay que permitir, al menos, opciones personalizadas, no imposiciones inhumanas blindadas por miedo o inercia. El suicidio de un sacerdote, su soledad extrema, es un grito escandaloso que interpela proféticamente: ¿quién salva a los que reparten la salvación?
“Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos”, dice Jesús (Jn 15,13). Pero nadie debería perder la suya por un sistema insensible a su humanidad. La Iglesia redimirá su rostro si comienza a salvar —y no a sacrificar— primero a sus propios salvadores. Es tiempo de abrazar la carne y no sólo el dogma. Es tiempo de pastores vivos y felices, no mártires anónimos y olvidados por quienes más deberían cuidarlos.








